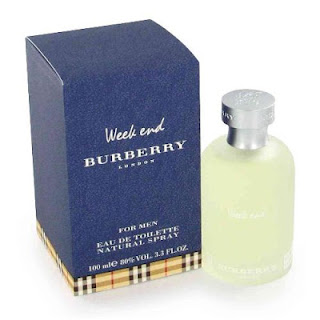Crecí en un hogar en que las dos cosas más importantes eran alabar al Señor y cuidar los pianos que mi tía atesoraba. Soy absolutamente consciente de lo que he escrito. En mi casa, durante la infancia, antes de cualquier otra cosa, se nombraba a Dios. Al encontrar a mi madre o a mi tía, yo les pedía la bendición y, sólo depués que ellas me la daban ("Dios te bendiga, hijo. Te haga bueno, puro y santo y te dé vida y salud") yo podía hablar y decir que me estaba quemando, que me había herido un dedo o que necesitaba dinero para comprar cualquier cosa. Así era la vida en familia. En los dos primeros años, mientras vivió mi abuela Amalia, todas las tardes venía el sacerdote a celebrar la misa junto a su lecho y darle la comunión. Fueron sus palabras, las de la misa católica, las palabras con las que yo aprendí a hablar para orgullo de las mujeres de mi casa y, luego de la muerte de mi abuela, luego de su muerte, todos los días, antes de ir al colegio, éramos nosotros -mi hermana, mi tía y yo- los que íbamos a la iglesia. Así, la primera cosa que yo aprendí desde el comienzo hasta el final fue la misa y ya a los dos años la repetía junto al cura y las mujeres de mi casa, en el apartamento o en la iglesia, los dos en El Viñedo de Valencia. Y por eso fue también, ayudado porque la casa a la que luego nos mudamos en La Entrada quedaba al lado, justo al lado, de una capilla, que me convertí en una especie de sacristán: tocaba la campana para llamar a los parroquianos y, cuando venía el Padre Carlos Reschop (sólo cuando venía el Padre Carlos) lo asistía como monaguillo.
Crecí, así, rodeado de referencias religiosas y sin la posibilidad de atesorar lo que mi entorno decía que eran impurezas en forma de pensamientos. Recuerdo una vez que mi hermana dijo "coño" y "nojoda" consecutivamente, pues inmediatamente fui y se lo dije a mi tía: castigada. Otra en que un compañero de cuarto me dijo que fuéramos a verle el culo a las niñas del colegio de al lado. Yo no sabía qué significaba la palabra culo y fui a preguntárselo al Padre Carlos. Castigados los dos por observadores de culos. Es que también iba a colegios de curas: hasta segundo año, salesianos. Luego, escolapios, hasta el final del bachillerato..
Pasó algo a los catorce años. Fue una mezcla de varias cosas: la visita de Juan Pablo II a Pinochet, el primer taller de literatura al que asistí, el paso del colegio a la universidad, el recuerdo del Padre Luciano Tenni abusando de algunos de mis compañeros en primaria o la pretensión de parte de mi familia de que yo ingresara en el seminario. Tambaleó mi fe. Comenzó a desmoronarse. Se rompió en mil pedazos.
Por años creí que había sucedido porque tenía que elegir entre ser católico practicante o quizas cura y ser escritor. Y me vanagloriaba de que a pesar de haber cruzado el charco de la fe, dominaba absolutamente la jerga de los creyentes.
Así ha pasado el tiempo y de mi experiencia religiosa sólo quedó el reproche tácito de mi tía por mi deserción y, sin necesidad de acudir a la iglesia, la dificultad de dañar a alguien gratuitamente.
En los últimos años, un poco también empujado por mi trabajo, muy cerca del dolor y casi a un costado de la muerte, he entrado en contacto con personas verdaderamente especiales que me hablan de la religión y de la fe, no sólo con profesión sino con sabiduría.
Por si fuera poco hace cuatro semanas llamé a mi madre en Venezuela y estaba con ella el Padre Salazar, que era durante mi infancia el director espiritual de mi tía Aura.
Aquí debo hacer un aparte. El Padre Salazar es una de las maravillas de la vida de mi familia. Cuando yo tenía 8 o 9 años se fue a las misiones, al Amazonas, al Orinoco, y desde entonces una vez al año viaja a Valencia o a Caracas y entre las cosas que hace le dispensa una visita a mis mujeres venezolanas. Ahora tiene 85 años y el otro día mi madre me propuso que hablara con él al telefono.
-Buenos días, Padre. ¿Cómo está?
-Un abrazo, Slavko. Te quería decir una cosa.
-Lo que usted quiera, Padre. Diga.
-Recuerda que no debes perder la fe.
Obviamente no fui capaz de ponerme a discutir con el Padre Salazar, de contarle mis dudas, mis incertezas, mis limitaciones.
-No se preocupe, padre. Sobre eso no hay ninguna duda.
Dos días después, regresando del hospital a la casa, en el tren, comencé a escuchar las palabras de un anciano que había subido en Burriana y realizaba una llamada telefónica. Su discurso me resultaba conocido y no sabía bien de dónde provenía: si era sacerdote, médico o escritor. En todo caso, era un discurso que podía ser mío. El hombre hablaba como hablo yo e incluso decía cosas que algunas veces escribo o le digo a los pacientes. Finalmente, fue necesario descartar la medicina y la literatura. Era cura, era un sacerdote salesiano.
Yo que alguna vez pensé que había dejado la religión por la literatura, en sus palabras me encontré a mí mismo y el origen de muchos de mis textos.
Esto no quiera decir que me haya convertido ni que mañana deba ir a la iglesia o, de manera imposible, ya que sigo casado y con hijos, hacerme cura. Simplemente que continúo en esto de conocerme, de hurgar dentro de mí, y que como escritor también soy un poco religioso, igual que también lo soy como persona.
Quizás por eso mi hijo de diez años cuando me ve apenas vestido siempre me lo dice.
-Pareces un cura, caramba. A ver si te pones algo de color.